Hoy cumple cincuenta años Felipe VI, y publico esto en El Mundo.

De cómo la Corona se hizo útil
Dada nuestra inclinación a tomarnos el debate político como una dramatización del Duelo a garrotazos, algunos agradecemos tener la figura de un rey aun cuando sólo sea para “endulzar” la vida pública –como quiso Walter Bagehot- “con la justa adición de acontecimientos hermosos”. Sin duda, a uno puede frustrarle que las pasiones de la opinión pública se inflamen más al comentar el estilismo capilar de una princesa –o el cumpleaños de un monarca- que ante un cambio en la ley de arrendamientos urbanos. Eso, sin embargo, sería tanto como desconocer aquello que también supo el gran tratadista monárquico: nos guste o no, algo parece haber en la naturaleza humana según lo cual un matrimonio nos suele interesar más que un ministerio. Dicho de otro modo, cada vez que en España centramos el debate en las notas de Froilán, debiéramos felicitarnos: hemos dejado pasar una ocasión para el cainismo y lo hemos sustituido por la ligereza. Frivolidades aparte, el ejemplo no resulta del todo inútil para subrayar que la monarquía parlamentaria nunca se ha impulsado por lo racional de su origen sino –hijuela ilustrada como es- por lo razonable de sus resultados.
Esta lenificación de las pasiones políticas ha sido por tradición una de las funciones requeridas de la Corona. Ahí se hizo célebre la anécdota de cierto anuncio que –agosto de 1923- apareció en la prensa británica. El gobierno de Albania buscaba rey: “de preferencia, un gentleman inglés”. El estupor fue grande, pero en Tirana iban a recibir setenta currículums. Y aunque no podamos mirar aquella aventura sin un sí es no es de melancolía, todavía nos habla de un anhelo de estabilidad y continuidad para las instituciones, y eso ya tiene su sustancia. Pensemos en el caso español: de la Restauración en 1875 a la Transición en 1975, la Corona se hizo útil en dos momentos de urgencia agónica para el país. Y cumplió con la misión más noble de la política: no la de traernos el paraíso, sino la de no ahondar el valle de lágrimas. Es empírico: en cualquiera de los dos momentos citados, la Corona iba a impulsar una convivencia más libre y tolerante, más rica y participativa que aquellas a las que sustituyó.
Por supuesto, hay algo más en la Corona que ese citado carácter “útil”. Roger Scruton lo dice muy hermosamente, al definirla como un “trabajo de la imaginación para representar en el aquí y ahora todas esas misteriosas ideas de autoridad y derechos de la historia sin los cuales ningún lugar de la tierra puede llamarse hogar”. Sí, el vínculo monárquico participa de la experiencia y la inercia de los siglos, y quizá no está de más recordar –como Fontán- que, junto a Dinamarca e Inglaterra, no hay realeza más antigua que la española para dar fe de la permanencia y unidad de la nación. Con todo, es la percepción de utilidad la responsable de que, sin necesidad de contar con una opinión pública monárquica, amplias franjas de la población española vivan con naturalidad el tener un rey. Y esto nos sitúa frente a algún que otro bocado gourmet de la ironía. Por ejemplo, que la democracia, la apertura y -en una palabra- la modernidad de España no se pueden explicar del todo sin una magistratura tan antigua como la Corona, a la que quizá conviniera dejar de llamar anacronismo para comenzar a llamar pervivencia. Otra ironía: el atractivo abstracto de un ideal republicano ha chocado con su concreción –no una, sino dos veces- en España, por lo que quizá no haya que ser un superdotado de la moraleja para extraer alguna cautela. Y un último tirabuzón en la paradoja: al conmemorar este año no sólo los cincuenta años del rey, sino los cuarenta de la Constitución, parecería que el lifting es menos necesario para el “régimen del 78” que para sus críticos. No es un mérito menor: en estos últimos años, en España, la batalla de fondo ha sido la batalla entre el vuelco institucional o la permanencia de la institucionalidad recibida. Y para vencer al populismo hipermoderno –nacionalista o no-, se ha mostrado especialmente útil una institución que puede tener de sabia lo que no tiene de reciente.
En estos pocos años de reinado no le han faltado tests de estrés a Felipe VI, algunos bien cercanos. Como dijo el príncipe Alberto, consorte de Victoria y codificador andante de la monarquía, la exaltación de la realeza sólo es posible por el carácter personal del monarca. Por acotarlo con un cierto prosaísmo, la Corona debe ponerse a trabajar: “no puede estar tan alta’, a juicio de Cánovas, ‘que se pierda entre las nubes”. Y ahí, más allá del ruido tuitero de cada día, la utilidad de la Corona también se ha visto avalada por el “digno uso” que le ha prestado al Estado. Lo acabamos de ver con la asistencia a Davos, como lo vimos con la defensa de la legalidad en los días de sobrecarga emocional de octubre o lo vemos cada Nochebuena a eso de las nueve.
No serán pocas las veces en que Felipe VI observe cómo unos quieren apropiarse de sus silencios o encausarlos. Ahí conviene recordar cómo —y más en tiempos de gran partisanismo— la neutralidad activa y el no alineamiento partidista es el “argumento fundamental” para mantener la institución monárquica. Como dice Valentí Puig, “los rifirrafes quedan para los políticos”: el rey debe seguir siendo, al modo de Bagehot, “la luz por encima” de la refriega política diaria. No es su competencia impulsar ningún cambio, pero su figura puede ayudar a la reforma al erigirse como eje de continuidad, como pivote institucional seguro. Del mismo modo, si es oportuno que todos escuchemos y leamos al monarca con fluidez y naturalidad en nuestras lenguas cooficiales, como asunción normal de la diversidad propia del país, la positivación de la “politerritoriedad” española no es asunto de su incumbencia competencial ni puede ser objeto de sus tentaciones.
No se conocen tiempos fáciles para la política. Tampoco para el oficio de reinar: pensemos que Felipe VI es un rey constitucional al que, nada más acceder, ya se le pidió cambiar la Constitución. Al contrario que a los políticos, a los reyes la continuidad en el cargo les suele hacer bien, como un paisaje de fondo en nuestras vidas: algunas generaciones aún recuerdan a Felipe VI como un príncipe de fábula y para otras ya será siempre su rey. Hace tres años y medio, el nuevo monarca comenzó su relato con cierta gracia inaugural y a la vez en momentos de escasa deferencia. No todas las piezas de ese relato dependen de él. Incluso es cuestión menor si ese relato es monárquico o felipista. Sí será continuación, inevitablemente, del gran relato del reinado de Juan Carlos I, y –desde este punto de vista- parece pertinente y justo que, en la conmemoración de la Constitución, se le quiera retribuir moralmente.
El propio rey emérito ya sabía que no es fácil reinar en un país donde, como señaló Gracián, “las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, y así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir”. Ahí, el éxito futuro de Felipe VI pasa por replicar los que ya son sus mejores momentos. Esos en los que ha logrado convertirse en una fuerza moral inteligible y útil, aceptada por la mayoría moderada que salvaguarda las instituciones de una nación.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023



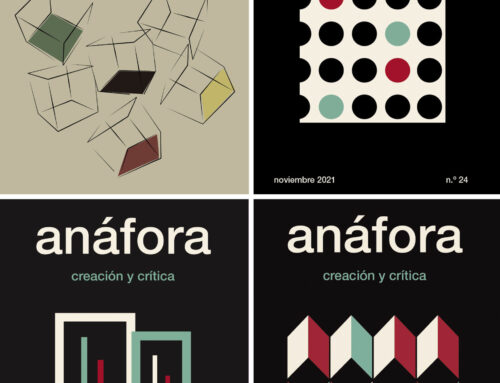

Deja tu comentario