Se puede leer aquí y aquí debajo con los asteriscos como deben ir.
ESCOLIOS SOBRE NORMANDÍA
Ignacio Peyró
El historiador debe mantener hacia su objeto de estudio un punto de vista no determinista, de tal modo que –en la hermosa frase de Huizinga- “si escribe sobre Salamina, tiene que hacerlo como si los persas aún pudieran ganar”. De las Termópilas al Canal de la Mancha, no es sólo que el futuro no esté escrito: a veces debemos humillarnos para aceptar el carácter no necesario de la Historia, el misterio que –habla Owen Chadwick- anida en cada uno de sus acontecimientos mayores. Desembarco de Normandía: “la más ambiciosa operación’, según Beevor, ‘en la historia de la guerra”. Y, a la vez, una providencia ignota quiso que Rommel no estuviera, que los alemanes se relajaran, que el apabullante contingente armado reunido en el sur de Inglaterra pasara desapercibido para la Luftwaffe, que los meteorólogos del Eje anduvieran errados. El mando alemán no creyó –según cuenta Cornelius Ryan- al oficial de inteligencia que interceptó el mensaje con el que se ponía en marcha la operación: unos versos de Verlaine. Caprichosas como el vuelo adivinatorio de las aves, de estas debilidades también iba a depender la victoria: abruma pensarlo. ¡Filosofías y teleologías de la Historia!
*
En agosto de 1914, al espléndido escritor Harold Nicolson le enviaron –era el “chuti” del gabinete del ministro- a llevar la declaración de guerra al príncipe Lichnowsky. Es un breve paseo entre Whitehall y los Carlton gardens a través del parque de Saint James. Nicolson tuvo que ir dos veces: en la primera declaración de guerra había un error y, como en una trágica premonición de Yes, minister, tuvo que reemplazar la carta sin que el embajador se diera cuenta. Si el ministro Edward Grey parecía tener ensayada la gran frase de esos días –“las luces de Europa se han apagado por mucho tiempo”-, Lichnowsky se limitaría a dar recuerdos al padre de Nicholson: eran amigos y, según le dijo, temía que no se iban a volver a ver, también, en mucho tiempo. Curiosamente, la familiaridad entre las clases dirigentes –pensemos en los vínculos de sangre entre el Káiser y la monarquía inglesa- no iba a evitar la Gran Guerra. Una generación después, sin embargo, las complicidades entre las clases dirigentes iban a hacer posible la victoria: felizmente, Churchill era tan francófilo como para transigir con todas las importancias de De Gaulle, y Roosevelt manifestó una debilidad por los modos victorianos de Churchill, y por sus excentricidades, que su misma esposa no tenía. Sin esas tolerancias y sin esas complicidades no hubiera habido Normandía, el mando de un general americano sobre suelo inglés, los sabotajes de la Resistencia Francia adentro. En uno de sus golpes de ingenio, Churchill diría que sólo hay una cosa peor que luchar con aliados –luchar sin ellos. Él, por cierto, nunca había creído en el Desembarco.
*
Es conocimiento común que el general –y luego presidente- Eisenhower tenía un don para fingirse mucho menos inteligente de lo que era: lo hacía con tanta convicción que costaba pensar lo contrario. De modo contiguo, su papel como “rayo de la guerra” iba, irónicamente, a nutrirse no poco de sus talentos como pacificador: siempre tenía que estar haciendo equilibrios entre las fuerzas aliadas, asunto para el que un personaje con menos modestia genuina hubiera estado peor dotado. Paradojas del carácter: a juicio de Lord Owen, por ejemplo, en la primavera de 1940 lo que se necesitaba no era un líder prudente en Gran Bretaña sino un temerario como Churchill. Resulta llamativo pensar que, no tanto antes de nosotros, los líderes políticos podían ser héroes de guerra: los propios De Gaulle, Churchill y Eisenhower, pero también “el valiente Macmillan”, que no hizo la Academia Militar, o –tan cercano- el estadounidense Mccain. Paul Fussell, el gran historiador de la literatura, erudito de la Primera y combatiente en la Segunda Guerra Mundial, sostiene algo sin duda verdadero: siempre habrá una diferencia, un cuajo muy distinto, entre el hombre que ha luchado en una guerra y el que no. Antes de despotricar contra nuestros líderes, con todo, basta con traer a Pétain a la memoria para pensar que la lucidez política es un don muy específico. Como la poesía, elige a los suyos.
*
El diario Madrid tituló que “la tentativa para apoderarse de Normandía quedó desarticulada en la primera jornada”. Poco después, su corresponsal en Berlín escribía sobre “la convicción de que la invasión angloamericana está condenada al fracaso”. Pueblo no se atrevía a “pronosticar un fracaso de la operación”, pero señalaba que “los aliados no han conseguido ocupar ningún puerto”. Y aunque ABC creyera que la primera jornada, el propio 6 de junio, había sido “sorprendentemente fácil”, concede “cierta razón a los alemanes” cuando exponen todo “lo que no ha logrado Montgomery”. Como la buena prensa cuenta, daremos la sangre fría del comandante Liddel Hart, comentarista para estos asuntos en un tabloide -¡!- de la época: al cabo de los primeros días, el resultado “no es tan bueno como hubiera sido de desear, pero mucho mejor de lo que hubiera podido ser”. No hay circunstancia en la que no podamos elegir si somos ecuánimes o propagandistas.
*
Desde los acantilados de Dover, la sensación no es que el continente esté lejos: es que está cerca. Uno puede pensar en el Canal tanto como “foso protector” shakespeareano como –hoy- conducto de comunicación privilegiado. ¿Hoy? Y en los tiempos de Agincourt. Y en los de “la morne plaine” de Waterloo. En las campas de Los Arapiles como en los jardines de Florencia, las bodegas de El Puerto, el gótico veneciano-ruskiniano, la novela cervantina o el viñedo bordelés. En pleno solomillo de Londres, a apenas unos metros de distancia entre sí, están las casas del mando aliado, la de la Resistencia gaulliana y, por supuesto, la del ministro británico. Desde el Día D, tumba tumbando, se terminarían la “Edad Europea”, los imperios coloniales y, también, cualquier ilusión de aislamiento. John Lukacs viene a decir que la resistencia moral de 1940 sería el gran don británico al mundo –un esfuerzo tan grande que sólo podía terminar en el desplome imperial.
*
Winston Churchill llegó a quejarse de que los soldados de la Segunda Guerra Mundial no eran ni de lejos tan valientes como los de la Primera, quizá un comentario ligero en exceso para el responsable del desastre de los Dardanelos. Algunas cosas cambiarían, buenas y no tanto: si la Gran Guerra había sido la guerra de los poetas, la Segunda sería la del cómic. Habría más igualdad que en el mundo ceremonioso de antes entre oficiales y soldados –pero también entre hombres y mujeres. Churchill, pese a sus malas opiniones, no dejaría de llorar cuando se despedía de unos muchachos que se iban al frente; Eisenhower también se conmovía al recordar el Día D. Churchill, Eisenhower: las lágrimas luego desaparecerían de la vida pública, más o menos como la noción de que Normandía había sido una victoria aliada y no de los americanos.
*
Dios –se ha dicho- dispuso esas llanuras de la Europa atlántica a modo de campo de batalla. Los españoles lo podemos vivir con una cierta lejanía, pero el continente está moteado aquí y allá de tumbas de foráneos de esta y otras guerras. Los cementerios de Normandía son especialmente hermosos. Un arte que hemos desaprendido –pensemos en el monumento de Atocha- es el del duelo público, capaz sin embargo de conmover con nobleza, en sus momentos más augustos, y de garantizar a los muertos un lugar en la Historia. “Sus nombres viven para siempre”: la convicción subyacente en los ceremoniales de estos días está en que homenajear a las víctimas del horror no es sólo la prolongación de una pena. Es lo que debemos a nuestra dignidad como humanos. Y, en el caso del Día D, a nuestra libertad de europeos: ciudadanos de aquello tan hermoso, y tan lleno de sentido, que llegó a llamarse “mundo libre”.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023



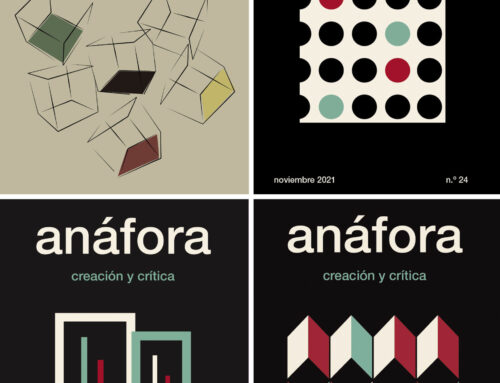

Deja tu comentario