(Publicado en Cultura/s de La Vanguardia. Sobre los libros La renuncia. Edith Wharton. Traducción de Ana Eiroa. Penguin Clásicos, 368 p. y Almas vencidas. Edith Wharton. Traducción de la Escuela Billar de Letras. Ilustrado por Clàudia de Puig. Ediciones Traspiés, 63 p.)
En su estudio sobre las clases sociales –uno de esos raros libros con capacidad para vejar a todo el mundo-, Paul Fussell cuenta el momento en que el viejo dinero americano finge ponerse a trabajar. Será a partir de los años treinta, tras el picado de la bolsa, cuando el “consumo ostentoso” deja de estar entre los atributos del bon ton y la discreción busca absolver a la grandeza. En esa década, las grandes familias abandonan sus vidas “de ociosidad y amable hospitalidad” y adoptan oficios –la alta abogacía, las finanzas- en apariencia productivos.
Instalada por largo tiempo en las afueras más elegantes de París, a Edith Wharton (Nueva York, 1862- Saint-Brice-sous-Forêt, 1937) nunca le iba a alcanzar esa conciencia culpable en torno a sus riquezas. Lejos de comprar unos buenos billetes, en su viaje de novios, allá por 1885, prefirió fletar un vapor de más de trescientas toneladas. Y, a la hora de instalarse con su ornamental marido en Park Avenue, el matrimonio decidió comprar la casa vecina a fin de que el servicio no se hiciera notar en exceso. Ciertamente, para ser rica, la escritora no hubiera necesitado más que sus propios méritos: de La casa de la alegría a Ethan Frome, fue capaz de convertir cada novela en un éxito millonario. Pero Edith Wharton, née Jones, provenía de una de las estirpes de más brillo de Manhattan, y eso, además de lujos y riquezas, le había dado ante todo una prosapia, una manera de estar en el mundo, una crianza.
Con el tiempo –y la Wharton fue escritora tardía-, aquel milieu también le ofrecería el muestreo de personajes, vivencias y ambientes necesario para su literatura. No iba a ser un proceso sin contradicciones. Como dice Auchincloss –devoto, biógrafo y discípulo de Wharton-, el pasado de un escritor constituye una más de sus creaciones, pero aquella joven tan leída y tan viajada todavía iba a conocer una “sociedad provinciana” en la que la escritura se consideraba algo “a medio camino de la magia negra y el trabajo manual”. La misma Wharton, en sus escritos memorialísticos, ahondaría en los mitos y verdades de una señorita que, apenas adiestrada “en lenguas modernas y buenas maneras”, choca con el filisteísmo de su propia clase. Es conocido que durante un tiempo tuvo que escribir en el papel de los envoltorios; es menos conocido que sus padres le imprimieron sus primeros poemas. En todo caso, la Wharton sólo llegaría a la ficción tras pagar el tributo de un ensayo sobre decoración adecuado –hablamos del XIX todavía- a gentes de su condición y de su sexo.
Precisamente su condición y su sexo nublarían la recepción de su literatura: si la Wharton tuvo que vencer la condición de “novelista de señoras”, también iba a tener que superar esos reproches de elitismo que –como en el caso de Proust o su amigo James- sólo mueren cuando muere el escritor. En cuanto a la crítica sexista, baste pensar con que durante décadas se la consideró apenas como un James para gustos menos sofisticados, cuando no –directamente- como una molestia para los rígidos horarios de escritura de su maestro. No es de extrañar que, por mera supervivencia, la grande dame tuviera que desarrollar además un gran carácter. Y ahí se hizo famosa por su perfeccionismo, por una cierta altiveza, quién sabe si herencia del viejo ethos puritano de la Costa Este, quién sabe si manifestación de sus “barreras de timidez”. También, por una intolerancia –digámoslo claro- hacia lo feo, algo que tal vez se podía esperar en quien siempre tuvo en más sus jardines que sus libros.
La intolerancia hacia lo feo quedaría patente en sus opiniones, poco misericordiosas, hacia su propio país: esa nación que se iba desarrollando “sin el menor sentido de la belleza y comiendo plátanos en el desayuno”. El contraste salvador estará siempre lejos de casa, al otro lado del Atlántico, en la Italia a la que peregrinó con los libros de Ruskin bajo el brazo y, ante todo, en una Francia cuya civilización era “mucho más antigua, más rica, más elaborada y firmemente cristalizada” que la americana. Allí había viajado desde niña, y el contacto tan temprano terminaría por hacerle sentir como una déplacée en su país, como un fruto exótico “criado en un invernadero europeo”. Hasta tuvo tiempo, en sus errancias europeas, de hacer el Camino de Santiago y de descubrir la pasión cierta célebre noche de hotel en Londres. En todo caso, la Wharton se llevó de Europa tanto como aportó: su labor asistencial en la Gran Guerra le iba a merecer las mayores distinciones. Para entonces, ya divorciada –“un divorcio en Nueva York constituye un diploma de virtud”-, su lenta liberación se había culminado.
Como puede verse en La renuncia y en Almas vencidas –uno de sus primeros relatos-, estos motivos biográficos iban a ser también motivos literarios. Característicamente, la Wharton dejaría dicho que, para tratar de sus exquisitos expatriados, no le hacía falta más que escuchar al vuelo las conversaciones de los americanos en el Crillon. Pero en La renuncia tenemos a la mujer madura que, exiliada de desengaños en la Costa Azul, regresa a Nueva York, a su hija y a su amante. Y en Almas vencidas, a una pareja de amantes prófugos por la Europa más lujosa, que debe afrontar el choque de su pasión con la rigidez de la convención social. No son planteamientos ajenos a su vida. Como afirmó su biógrafo Lewis, la Wharton ahonda en los diversos “modos de exclusión de las mujeres” en las primeras décadas del siglo XX. Pero ahí no iba a dejar de ofrecerles un agarradero de esperanza: sus protagonistas rara vez están llamadas a conocer los destinos fatales que les reservaban los Flaubert y los Tolstoi. La propia Wharton había mostrado que era posible esquivarlos.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

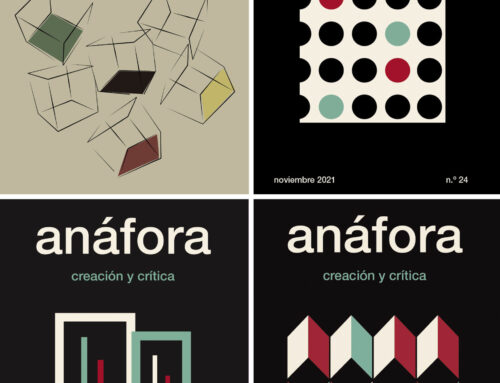


Deja tu comentario