El texto está tras la foto

Nos volveremos a encontrar
Junto a las campanadas del Big Ben o los pitidos de la señal horaria de Greenwich, la voz de Vera Lynn iba a ser -allá a comienzos de los años cuarenta- una de las músicas sagradas de la libertad. También fue la banda sonora emocional de tantos jóvenes reclutas que endulzaban su adiós a la madre o a la novia con la letra de We’ll meet again o, ya en el frente, evocaban la patria lejana con la mezcla de épica y dulzura de There’ll always be an England. Los más cínicos dirán que, en efecto, la comunicación política no es invento de hoy. Pero hay más que eso. Al celebrar hace unos días el 103 cumpleaños de la cantante, la propia Lynn ha pedido al país unirse en el mismo espíritu de “generosidad y sacrificio” con que asombró al mundo en tiempos de la Guerra. Es el mito de 1940, actualizado frente a un enemigo ante el que la valentía, en esta ocasión, no exige alzarse sino huir. Y tal vez la voz de Vera Lynn no tenga la fuerza de entonces: han pasado casi ochenta años. Pero posee una autoridad sin discusión, siquiera porque es una de las pocas personalidades que puede considerar una joven a la reina.
No han faltado estos días corros que, ante la última pinta en el pub, han dado en corear el We’ll meet again, tan grato en la hora de la exaltación de la amistad, como un conjuro con el que emplazarnos hasta después del aislamiento. Era un tributo, sin duda, a ese sentimentalismo británico que encuentra ocasional aliviadero en la ñoñería de los tarjetones o en esas placas que, sobre los bancos de los parques, honran a los muertos que tenían por costumbre sentarse allí. Pero ese We’ll meet again también es un reconocimiento a la gravedad de la hora actual. Nadie espere grandes originalidades: más allá de los testimonios particulares, la resistencia al virus tiene el valor de ofrecérsenos -en Londres, Madrid o Lima- como una experiencia reforzada de nuestra humanidad común. Nos vigilamos nuestros propios carraspeos. Nos tocamos menos que en la corte imperial del Japón. Nos parece un precio razonable cambiar un rollo de papel higiénico por una botella de Macallan. Y, ante todo, nos asusta ver el miedo como un ave negra que cruza, por un segundo, por la mirada de los otros. De los nuestros.
Porque a todos se nos ha dado, como mínimo, un simulacro de la pérdida. Y en Londres, esa “fiesta continua”, este “decantado recinto de la libertad” que vio nuestro abate Ponz, ha sido llamativo el apagamiento gradual de la ciudad: distanciamiento social, teletrabajo y -en última instancia- cierre. Quizá por libres, los británicos son extraordinariamente disciplinados. Y ahí estamos, en la ciudad vacía, de belleza alucinada. Flores y periódicos se amontonan a la puerta de restaurantes y de clubs, sin que nadie los recoja. Nuestra Venus del Espejo sigue posando en la National Gallery, sin que nadie mire su desnudo. La City está silenciosa y está despoblado el Strand. Sólo tres huéspedes, ricos y despistados, duermen en el Ritz. Y en las plazas ajardinadas, las squares londinenses que Morand vio “poéticamente dormidas bajo la lluvia”, las autoridades barajan ya instalar las morgues. En un mes, hemos pasado de leer Homo Deus en el metro a ver nuestra soberbia arrodillada ante un microbio. Como casi todo, ya lo dijo Dickens: “la vida y la muerte van mano con mano”.
Si no hay silencio más dulce que el de un club, a decir de Karel Capek, no hay silencio más grave que el de un pub cerrado. Y por algo será que los pubs han seguido abiertos a despecho de las ligas antialcohólicas de tiempos victorianos, de los impuestos de tiempos de Lloyd George o de las restricciones horarias en tiempos de la Gran Guerra. En los años cuarenta, de hecho, los pubs iban a empeñarse en abrir, en el entendido de que, con su cierre, los británicos serían menos capaces de resistir al totalitarismo: eran bares, sí, pero eran también, como escribió Prévost, “viejos pilares de la libertad inglesa”. Y hoy duele pensar que, al cerrar los pubs, el virus ha conseguido lo que ni Hitler consiguió.
Que nadie menosprecie su importancia: en establecimientos como estos se gestaron el Banco de Inglaterra, el Lloyd, las bolsas y lonjas del país. Pero son, ante todo, “el corazón de Inglaterra”, y fue el más londinense de todos los londinenses, Samuel Pepys, quien así los definió. Él, que no era hombre que dejase escapar una cerveza, nos ofrece “el lado humano, pecador, sentimental y vividor de Inglaterra”. Y con su Diario, se convierte en el cronista del Londres del XVII y la compañía de mayor consuelo para quienes ahora estamos aquí, confinados y afligidos. Él, como nosotros, vivió una epidemia. Y él -como haremos nosotros- la sobrevivió.
En 1665 como en 2020, parece que todos hubiéramos seguidos los mismos pasos de Pepys, que vio llegar la peste bubónica de Amsterdam igual que nosotros trazamos, “con grandes aprensiones de melancolía”, el avance del coronavirus desde Wuhan hasta la Lombardía. Ya el 30 de abril de 1664 se escama Pepys de los “miedos en la City”, y refiere que hay “dos o tres casas cerradas” por cuarentena. El 24 de mayo del año siguiente, “con la peste creciendo”, advierte que, a propósito de los remedios para la enfermedad, “unos dicen una cosa, otros otra”, exactamente como hoy. El 10 de junio, hombre prudente, Pepys piensa ya “cómo poner mi patrimonio en orden, si es el caso de que Dios me llama”. Y se hace imposible leerlo sin sentir, unas veces, el corazón en un puño y sin sentir, en otras, las aguas cruzadas de la desesperanza y el tedio: el desaliento A finales de agosto de 1665, exhausto, escribe que “si esta peste sigue con nosotros un año más, solo el Señor sabe qué va a ser de nosotros”.
Pero si Dios aprieta, no ahoga, y finalmente, en enero de 1666, Pepys, “en casa del Duque”, recibe “con gran alegría, una buena noticia”: “el descenso de la enfermedad”. Y al poco relata que su mujer se va a hacer unas compras “y a ver a su madre y a su padre, a quienes no ha visto desde el inicio de la plaga”. Imaginamos esa escena, el reencuentro feliz, como una estampa de la Inglaterra alegre, de esa Merry England que va de Chaucer hasta Chesterton, con un ruido de fondo de tabernas. Y se hace difícil leerla y no pensar que eso mismo es lo que queremos tantos, los de aquel Londres y los de este, los que están dentro y los que estamos fuera de España: simplemente, ver a los nuestros, abrazarlos. Y de Pepys a Vera Lynn, nos juramos para mantener la esperanza y cumplir la vieja promesa. Nos volveremos a encontrar.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

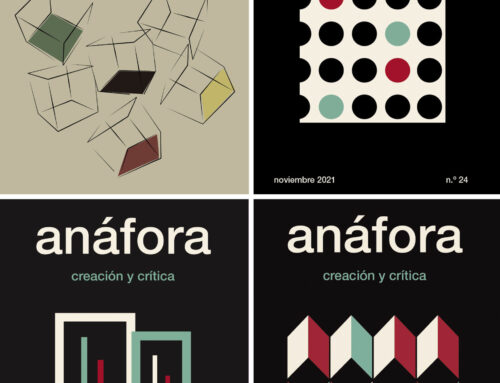


Deja tu comentario