Existen no pocas distancias e ironías entre lo que creemos reclamar de los políticos y lo que -para bien o para mal- finalmente reclamamos de ellos. Valga como ejemplo una virtud en plena bajamar: pedir gravedad a nuestros hombres públicos parecería hoy un propósito tan desnortado como pedirle contención verbal a un tuitero o una licenciatura en Bíblica Trilingüe a Neymar. Sin embargo, tras ir serpeando de Cicerón a los Padres Fundadores y de Maquiavelo a De Gaulle, aquella antigua gravitas de estirpe republicana aún mantiene un cierto prestigio residual. Incluso en tiempos de política más bien lampiña, todavía juzgamos a los políticos por su elocución -por su empaque y compostura- en la tribuna. De las jóvenes promesas tendemos, por instinto, a pensar si llenarían el traje de presidente, y ya hemos observado a alguno con suficiente reprís para alternar el esmoquin y la camiseta con mensaje. Véase que los mismos parlamentarios admirados por una apostura juvenil casi angélica -de Disraeli a Pitt el Joven, de Suárez a González- irán dejando atrás su pose de Sorel para sedimentar en nuestro juicio con la hechura natural del elder statesman. Es una paradoja: en nuestra vida pública, a todos nos gustaría beneficiarnos de figuras con la sabiduría senatorial de un Harold Macmillan o un Helmut Schmidt, pero he ahí que la inmediatez y la sobreexposición -el baño demótico de la entrega sentimental a la masa- recortan la vida útil del político y lo condenan al acacharramiento prematuro. Ítem más: pedimos, no sin razón, que las cúpulas se abran, que los partidos se renueven, mientras se nos hace inevitable cierta culpa al pensar que un Konrad Adenauer pasaría por un viejo cascarrabias al lado de, pongamos, Alberto Garzón.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

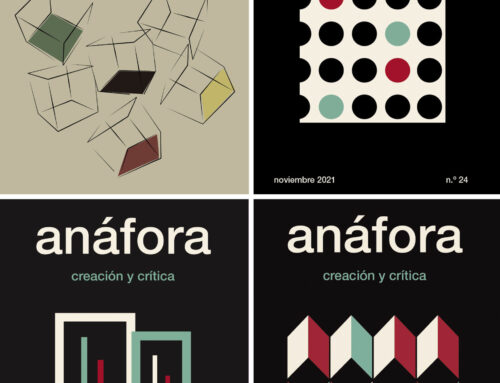


Deja tu comentario