Una de las maneras más elegantes que se conocen de acabar con un enemigo consiste en invitarle a un té envenenado con miel de azalea. Vale también si la miel es de rododendro. Es una muerte dulce, y la única aplicación maléfica de la ‘espumosa miel’ que adjetivó Virgilio con su adjetivación edénica. Ahora mismo la miel está atravesando unas décadas muy malas, por oposición a la época en la que no faltaba en el ‘kit’ de la poesía pastoril, dentro del zurrón junto al requesón y la cuajada, en los amenos prados de la primavera. Ya alguien dijo que la miel tenía el encanto del amor del verano y de las frutas maduras del otoño. Es una sensible observación. Con un poco de esperanza, podemos postular que la apicultura volverá a situarse entre las aficiones elegantes, habida cuenta de que los elegantes europeos están dando la espalda al mundo y dedicándose a recuperar inhabituales solanáceas en sus huertos o criar especies excéntricas de gallina.
La apicultura, que es una de las aficiones campestres menos rusonianas, ciertamente tuvo sus defensores entre los puritanos y los higienistas y toda esa gente que iba a salvar a la especie humana con una dieta de muesli e inmersión en agua fría. Pero también ha sido una afición clásico-eclesiástica, y de hecho los prohombres de la apicultura en España eran todos pacíficos párrocos de pueblo con ese peculiar ingenio que es la intelectualidad técnico-rústica. Como ‘continuum’ del espíritu humano, las laboriosas abejas (otra vez Virgilio bautizando la Creación) y sus colmenas han inspirado en no pocas ocasiones a la heráldica, la simbología, la hagiografía, la arquitectura o la literatura, del frontón vanguardista de ‘La Moderna Apicultura’ en Doctor Esquerdo a las celdillas de Mies van der Rohe, las escenas poussinianas, o las fábulas desde Esopo al neoclasicismo.
La defensa intelectual de la miel es debate que ha afectado a algún espíritu: recuerdo la decepción de un profesor mío de Filosofía, que no gustaba de la miel pero valoraba su vertiente ctónica, energética, compatible lo mismo con los presocráticos que con los banquetes de Platón o el sentimiento terrestre de un Federico Nietzsche. El hombre hacía lo posible por aficionarse. Dicho de otra manera, la afición a la miel no es sólo una falta de sofisticación propia del gusto de sexagenarias que caen en la gula a falta de pasiones peores, ni de ávidos osos ni golosos tejones, ni siquiera de esos moros que hacen unos pastelillos tan maravillosos que parece mentira que los hagan ellos. En mi infancia, venía al campo el camión del colmenero salmantino y abría la cisterna para que los niños recogiéramos arcádicamente un grueso borbotón de miel sobre panes blancos y rubios mientras el verano decaía. En la oscuridad de la miel flotaban abejas y grumos de polen. La cocina de la miel, más allá de la repostería pre-chocolate, ha sido muy hábilmente cuidada por los judíos –aquí por los sefarditas, claro-, y su potencia a la hora de endulzar y mantener las masas frescas la ha llevado a un uso muy pragmático por parte del gremio de los pasteleros. También vale para suavizar –melificar- platos de caza: el venado, el jabalí, combinándose con ácidos y especias para generar efectos agridulces. Hoy los mieleros intentan redimir a la miel, como si hiciera falta, con aplicaciones cosméticas y médico-naturistas, habida cuenta de la credulidad de las gentes y la confianza de seguridad casera que parecen ofrecer alimentos tan básicos como la leche, el aceite o la misma miel. Lamentablemente, llevamos siglos sin embalsamar a los muertos con un buen pringue de miel.
Hace años que se ha suscitado un agudo debate entre la miel multifloral y la miel monofloral. Digamos que la moda de la pijez apostaba por la miel monofloral: espliego, jara, azahar, encina. Por supuesto, ninguna miel es puramente monofloral porque habrá otras flores entre encinas y azahares. Aun así, se critica el desequilibrio ecológico que esto conlleva: lo verdaderamente natural es que la admirable abeja vaya libando y libando aquí y allá, habida cuenta de que tiene el instinto perfeccionista de libar siempre de las flores mejores. Sólo la miel multifloral nos da la sangre y la fotografía de un paisaje hecho energía. Los veganos han organizado reuniones y concilios para averiguar si han de privarse o no han de privarse de la miel pues al fin y al cabo las abejas pertenecen al orden de los ‘animalia’. Para saber algo más de las abejas, insecto tan noble que muere cuando ataca, remito a La Vida de las Abejas del Nóbel belga Maeterlinck, cuyos poemas simbolistas, por cierto, fueron ampliamente leídos y traducidos en España, por ejemplo en ese ‘Del cercado ajeno’ –prodigioso título- del extremeño Díez Canedo.
En España tenemos grandes mieles de zonas humildes, rústicas y pobres –esas zonas en cuyos mercadillos se vende miel que el turista esnobea muy para mal. Hay denominaciones de origen en Galicia, Extremadura –Ibores- y La Mancha –Alcarria. La casa Vega-Sicilia recoge sus mieles en una finca de la provincia de Ávila que desde época de los Austrias viene dedicándose a este dulcísimo fin. Hoy, la miel –que es un producto caro, como todo lo que viene de la abeja- se importa por hectolitros desde China: meses atrás, en una casa de comidas, pedí con toda ilusión una cuajada con miel y me llegó una miel pasteurizada, industrializada, homogeneizada, desnaturalizada, caquéctica, lejana de las flores. China. Una miel china. En consecuencia, sólo servía para ahorrar. Recordemos que España mandaba a Roma no sólo su aceite, su grano y su oro sino también su miel, como confirman Plinio el Viejo y el agrimensor hispano Columela.
Ahora que es invierno hay una coartada para darse a la miel sin necesidad de caer enfermo. Olvidemos, en cambio, aromatizar o endulzar el vino con miel, aunque una de las pocas bebidas alcohólicas que pueden prepararse en casa sin temor a la muerte sea el hidromiel, que según los romanos sabía, sugestivamente, como los besos de Venus. Aquí imitaríamos a nuestras amigas abejas, que hallan en la miel ‘una afición (…) tan ciega, que no hallo a qué comparalla, sino a un amancebamiento’, según se lee en la ‘Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes que dan las colmenas bien administradas, y alabança de las abejas’, escrita por don Jaime Gil en el siglo XVII.
Los aficionados a la Biblia casi por fuerza serán aficionados a la miel. En el Cantar de los Cantares, que habla de amor, es obvio que la miel da mucho juego. El amor, la dulzura, etcétera. Pero la miel será ascética y profética con los rigores de Juan el Bautista, y los israelitas tomaron un maná como flor de harina amasada con miel, y en su tierra prometida iba a manar leche y miel aunque luego aquello era un erial y hubo que ponerse a planear kibbutzim. Por otra parte, los exégetas discuten si lo que se dice en el texto bíblico es miel o no sé qué néctar del dátil –pero esta es una lejana discusión. Ya en la tradición cristiana, San Ambrosio, obispo de Milán, fue orador sagrado tan estimable que sus palabras eran consideradas dulces como la miel y por eso se le representa con abejas que salen de su boca o que revolotean alrededor de su cabeza. San Bernardo es llamado el doctor melifluo aunque dijo en ocasiones palabras de verdadero fuego.
Con todo, es la italiana Rita de Casia la santa que tiene una mayor relación con la apicultura en general. Santa Rita era un bebé cuando unas abejas muy blancas le entraban y salían de la boca sin hacerle daño, alimentándola con miel de modo que la niña ni lloraba para alertar a sus padres. Esta especie de abejas es extraña, endémica, y habita aún, para pasmo del peregrino, en los muros del monasterio ritiano, siendo consideradas por los biólogos como ‘abejas murarias’ y por los turistas piadosos como ‘abejas de Santa Rita’. Estas abejas llamaron la atención de un insigne papa apicultor, Urbano VIII, uno de los papas que han ostentado fecundas abejas en su escudo pontifical. Al papa le llamó la atención el fenómeno de que las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio desde la Semana Santa de cada año hasta la festividad –el 22 de mayo- de Santa Rita, momento en el que se reducían a inactividad. Urbano VIII mandó capturar unas cuantas abejas, movido por espíritu curioso: a una de ellas le ató un hilo y ordenó que fuera puesta en libertad. La abeja sería descubierta a ciento cincuenta kilómetros de Roma, en el monasterio de Santa Rita, naturalmente. Siglos después, las monjas, que son inteligentes como las mismas abejas, han puesto unas colmenas y venden su miel para el sostenimiento del monasterio. Ya hay un grupo de presión para que el papa emérito Benedicto XVI –que lleva un oso goloso en su escudo papal- dé alguna indulgencia por tomarla y la miel confirme así su condición de alimento del espíritu.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

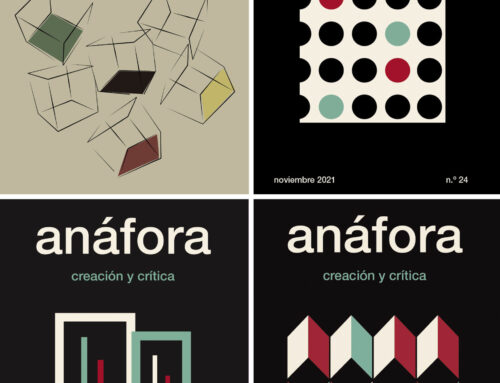


Deja tu comentario