Goya. La construcción de un mito
Goya en las literaturas. Leonardo Romero Tobar. Marcial Pons, 2016. 359 p.
Publicado en Revista de Occidente.
Ignacio Peyró
Pensar por un momento en la inexistencia de Francisco de Goya es una hipótesis que asusta. De las dulzuras de vivir del último XVIII a la hora trágica de la Guerra, y del fulgor ilustrado al exilio de la inteligencia bajo Fernando VII, cuesta asumir el desvalimiento en que se encontrarían nuestro arte, nuestra historia y nuestro relato colectivo de no haber contado con el testimonio –con el protagonismo- de su imaginación moral. Será que hay muchos Goyas y cada uno de ellos representa una verdad. Sin la pose crística y el ademán dramático del protagonista de Los fusilamientos de la Moncloa, ¿qué épica nacional –por mal vista que hoy esté- nos quedaría? Sin su Duelo a garrotazos, ¿qué antecedente iconográfico iban a tener los postulantes del cainismo como endemismo español? Sea la España negra o la España taurina, castiza y popular, sea el Madrid del majismo o el Madrid de las elites cultas, ¿qué oquedad no tendríamos de haber sido desposeídos de un pintor capaz como ningún otro de convertir sus imágenes en cifras perdurables de algo superior? Fuera y dentro de nuestro país, la huella ética y estética de Goya irán transitando siempre inseparables, hasta alimentar a la posteridad con perfiles complementarios: en España, mártir de la libertad; en Europa, modelo de artista moderno; en España, satírico supremo y referencia para la denuncia social; en Europa, cronista pionero de la guerra y observador no menos pionero de las zonas en sombra del alma humana. Si a ello le sumamos una biografía con el atractivo de su contradicción romántica, extraña poco que las múltiples declinaciones de Goya se hayan sustanciado en un torrente de inspiraciones, recreaciones y lecturas en todo lo que va de Baudelaire a Gómez de la Serna y de Buero Vallejo a Milos Forman. Como afirmó con tino Eugenio d’Ors, “inmediatamente detrás de Goya está, clarísima, la literatura”. Si esto es verdad de un arte pictórico tan narrativo como el suyo, también lo será de las muchas codas que iba a propiciar desde su muerte a nuestros días.
A cartografiar esta impronta goyesca se ha dedicado, con una erudición de portentoso rastreo, el catedrático emérito de Literatura Española Romero Tobar. Su completo volumen traza los distintos hitos en que Goya se ha constituido en “tema literario”, sea en España o en el extranjero, en la poesía, la novela, el guión de cine o la “pintura teatralizada” de las tablas. No es trabajo menor: como afirmaba Ortega, el “sex-appeal” goyesco será una tentación muy a la mano “para todas las especies imaginables de autores de libros”. Y, de hecho, cuesta encontrar a otro español capaz de generar, de sus días a los nuestros, una paginación tan vasta. El propio Romero Tobar apunta que, en su proyección literaria, Goya es uno de los filones “más productivos de raigambre hispánica”, y su libro ya hubiese sido útil de haber querido presentarse no más que como un recopilatorio bibliográfico para uso de estudiosos del pintor. En cambio, lo que aquí se nos ofrece, a través de las modulaciones propias de cada época y de cada género, es el relato de la construcción del por otra parte muy legítimo culto a Goya como figura central en la modernidad española y europea. Con una virtud significativa: la de mostrar cómo, a lo largo de estos dos siglos, nuestra manera de leerlo e interpretarlo será la manera que tiene el artista de iluminar cada tiempo.
Asentada su fama en vida a través de los árbitros ilustrados del gusto y la sociedad aristocrática, el alzado del mito goyesco tendrá mucho que ver con un viejo reflejo de la cultura española: su sensibilidad a la mirada extranjera. Irónicamente, el antiguo invasor galo iba a ser el propagandista más señero de la obra de Goya, y –de Gautier a Manet-, debemos agradecer a los franceses la revelación al mundo de la escuela pictórica española, con sus brochazos, eso sí, de color local. La autenticidad hispánica figura así como la primera eminencia reconocida a Goya, en una interpretación que iba a conocer fortuna en el tiempo, integrante de ese ethos algo bronco y grotesco del que también participarían un Quevedo, un Valle o un Solana. Al mismo tiempo, puertas adentro de España, la cuota de mixtificación de biografías como la de José Somoza vendría a reforzar la consideración de Goya como mezcla de genialidad y patriotismo: a decir de Menéndez Pelayo, estaríamos ante el “último retoño del genio nacional”. Todo estaba dispuesto para que, en la época más propicia –el esquinazo de los siglos XIX y XX-, Goya, más allá de posar como emanación pura del terruño, quedara asumido en el canon del nacionalismo cultural. Un canon, por cierto, quizá miope o ingenuo en su vertiente pública, pero amplio y generoso como para que Goya –canibalizado por unos y por otros- pudiera merecer el remoquete de “revolucionario” por parte del citado Menéndez Pelayo y recibir alabanzas de la Pardo Bazán y de Galdós. Dicho de otra manera, la condición de Goya como “gloria de España” iba a ser evidente a todos, en parte porque sabían que su obra era también “admiración del mundo”: por el terreno común con el romanticismo fantástico de Hoffmann, por ejemplo, o con la estética decadentista de un Huysmans.
Si la vanguardia literaria –no así la pictórica- iba a guardar silencio sobre Goya, la dimensión trágica del siglo XX labraría nuevas facetas en el mito goyesco. Entre “lo monstruoso verosímil” y “el absurdo posible”, según acuñación de Baudelaire, la tragedia de España y el sinsentido de la guerra ofrecerían lecturas dolorosas, en muchas ocasiones comprometidas, de Goya, en todo lo que va de Alberti a Auden y de MacNeice a Ramón J. Sénder. Al fin y al cabo, tenía su congruencia el paralelismo del Madrid sitiado de 1808 y el Madrid del “no pasarán” de 1936. Ya en tiempos de posguerra, Goya servirá como palestra para las denuncias de la poesía social -de Vivanco a Blas de Otero- dentro de España, y como motivo para la introspección de un exilio del que el propio Goya había sido precursor: así, por citar un caso, Concha Zardoya. Desde otro punto de vista, la introspección forzosa de la sordera también serviría al teatro de Buero Vallejo para ahondar en la soledad del artista y su relación conflictiva con la realidad. De seguir a Romero Tobar, el Buero de El sueño de la razón y el Alberti de Noche de guerra en el museo del Prado serían precisamente, excluidos los estudios biográficos y críticos, los goyescos de marca mayor del pasado siglo.
Habida cuenta de que el pintor aragonés ha sido inspiración –tal y como leemos en Goya en las literaturas– incluso de una película X, es muy posible concluir con un punto de melancolía la lectura del libro de Romero Tobar: las innumerables cocciones goyescas rara vez lograrán estar a la altura del diálogo con el propio artista, por mucho que haya estado, literalmente, en la pluma de todos, ya hablemos de Michon o Martí, de Galsworthy o Darío. ¿Será Goya una presencia tan poderosa como esos árboles que no dejan crecer nada a su sombra? Sea como fuere, la propensión del cine y la novela histórica contemporáneos a las ambientaciones cortesanas y los romances ducales parecen alejarse aún más de esa entidad que llegó a alcanzar el “tema literario” de Goya en diversos momentos del XIX y del XX. Eso, por supuesto, ni es culpa de Romero Tobar ni quita un gramo de mérito a su espléndido estudio. Pero sí reprocha a nuestro tiempo que no haya sabido recrear un Goya que sí tuvieron otros.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

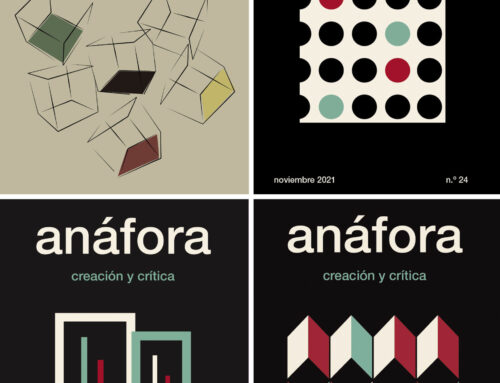


Deja tu comentario