(Publicado en Cultura/s de La Vanguardia)
El mono blanco. John Galsworthy. Traducción de Susana Carral. De Bolsillo/Reino de Cordelia, 2015. 454 páginas.
La cuchara de plata. John Galsworthy. Traducción de Susana Carral. De Bolsillo/Reino de Cordelia, 2015. 478 páginas.
Del sufragio femenino a la lucha contra la censura, fueron no pocas las causas en las que John Galsworthy (1867-1933) quiso empeñar su prestigio moral y mostrarse como escritor comprometido. Quizá por eso el erudito Eddie Marsh se iba a sorprender de la confesión del novelista: forzado a elegir entre la repercusión social de sus obras y su pervivencia literaria, Galsworthy afirmó sin titubeos su vocación de clásico. Y no deja de haber un punto de ironía al constatar que –en contra de su deseo- esa posteridad crítica le iba a ser mucho menos generosa que la vida mundana. No en vano, el tiempo ha hecho su erosión sobre el escritor que convocaba en sus estrenos a los Windsor y a los Churchill, que regía la sociabilidad literaria desde su presidencia del PEN Club y que –poco antes de morir- aún tendría tiempo de verse coronado con el Nobel. Añádase una fenomenal llegada entre los lectores y se podrá comprender que, de entre los escritores de todo tiempo, sólo él llegara a definir su oficio como “la manera más bonita de hacer dinero”. Poco predispuesta a la piedad hacia sus mayores, apenas extraña que la Woolf le acusara de “materialista”. Y no fue necesario mucho tiempo para que el novelista se ganara una cierta –y temible- reputación de filisteo.
A veces más aceptables y a veces menos, esos reproches contra Galsworthy no resultan, en todo caso, oscuros de trazar. Incluso alguno de sus infortunios difícilmente se le pueden imputar a él: frente a la vanguardia de la propia Woolf, por ejemplo, pronto se hizo tentador arrumbar al novelista en el gabinete de las antigüedades eduardianas. Su propio perfil de escritor institucional iba a imponer una distancia sentimental frente a las nuevas generaciones de prosistas, escasamente indulgentes con su éxito: Powell lo satiriza bajo la figura untuosa de St. John Clarke en su Danza para la música del tiempo, y Orwell usará uno de sus libros para ejemplificar las pretensiones de “una mujer de clase baja” en Que no muera la aspidistra. El libro de la mujer orwelliana es, naturalmente, La saga de los Forsyte, y ahí tenemos indicio de otro de los problemas de Galsworthy: su mayor obra ha terminado por engullir a su autor, y la irregularidad de sus miles de páginas y decenas de novelas no ha hecho nada por reivindicar su figura. Que la BBC, en su mejor momento, grabara La saga de los Forsyte, acabó por trasladar a Galsworthy al limbo de los escritores más vistos que leídos. Ni siquiera su carácter, “sin vicios”, “de naturaleza ordenada”, y que él mismo vio marcado por “la educación británica”, ha contribuido a esas mitomanías que a veces constituyen la mejor propaganda de un autor.
Ciertamente, si no han faltado nombres de calidad para atacar a Galsworthy, sus imprecaciones habrían de verse compensadas con las alabanzas de Conrad –su gran amigo- o Katherine Mansfield. E incluso sus “convenciones eduardianas pasadas de moda” no deben poner en olvido que, allá por 1906, el propio Galsworthy había sacudido otras convenciones, en este caso victorianas, con el arranque de La saga de los Forsyte. Sin duda, las críticas powellianas figuran entre las de mayor crédito: a su modo, tanto Powell como Galsworthy compartieron la monumentalidad de un proyecto narrativo que buscaba ofrecer el alzado novelístico de la Inglaterra de su tiempo. En el caso del Nobel, la sátira de su clase social parece buscar el amparo de las palabras de Eliot: si los critico, es porque son los míos y me importan.
De Harrow a Oxford, hijo letraherido de una dinastía mercantil, Galsworthy tenía, en efecto, las mejores cualificaciones para tratar de ese sistema de clases que ha sido “la viruela inglesa” desde que Stendhal viera su sociedad “compartimentada como un bambú”. Si pensamos en Wilde, en Wodehouse o en el propio Powell, no es un tema menor en la tradición británica, si bien Galsworthy lo abordará desde un punto de vista tan concreto como vitalmente cercano: la lucha de las familias de riqueza reciente en busca de una legitimación cultural y social. Con una hechura clásica en la forma, ese será el eje tanto de El mono blanco (1924) como de La cuchara de plata (1926), primeros volúmenes de la trilogía que, bajo el título Una comedia moderna, iba a dar continuidad a La saga de los Forsyte. Tras una suerte editorial fluctuante, hay que saludar el rescate de Reino de Cordelia y DeBolsillo: la segunda entrega de Galsworthy no ha tenido nunca el impacto de la fundacional, y sin embargo no le envidia nada en soltura y capacidad de convicción.
En un Londres que busca, entre ligerezas y nihilismos, soldar las fracturas de la Gran Guerra, dos generaciones de Forsytes encarnarán los equilibrios en la convivencia de un mundo viejo y un mundo nuevo. Son Soames –patriarca adusto- y Fleur -hija salonnarde-, coincidentes tan solo en su afán de medrar en el campo minado de malicias de la alta sociedad. Con su ambientación de club y Parlamento, las vivencias de la familia se verán pespunteadas por las preocupaciones de “la vida nacional”, de la reforma social al psicoanálisis o la vanguardia artística, en un mundo donde una acusación de esnobismo podía acabar con una citación de los tribunales. Es ahí donde Galsworthy parece menos satirizar a su clase que –por fin- tomar revancha de sus críticos: si el viejo Forsyte reproduce una Englishness pastoril y nostálgica –“¿dónde están esas cabezas actuales capaces de igualar a las victorianas?”-, la representación de Fleur servirá para dejar al descubierto “el cinismo de la modernidad” como enfermedad de la posguerra. Que Galsworthy pueda reírse, criticar y absolver a los dos lo muestra como lo que es: un escritor de fuste poderoso y no un simple relojero de la novela. Alguien a quien levantar ya la excomunión.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023
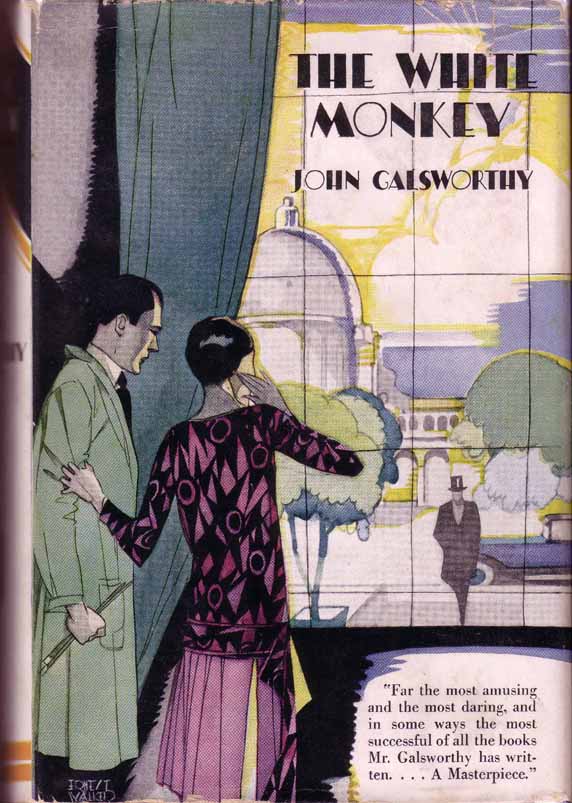
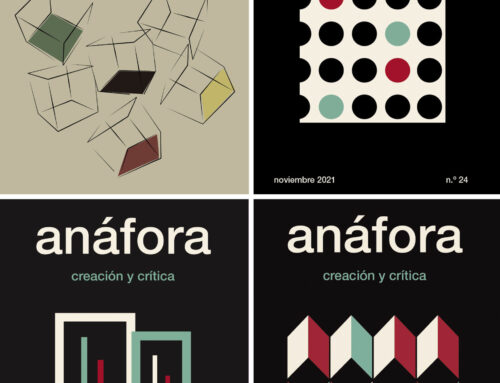


Deja tu comentario