
La hora de los moderados – ABC (01/08/2016)
Gautier vio a España como «el país de la igualdad», Havelock Ellis habla de nuestro país como «la tierra del romanticismo» y el viajero Ford no deja de alabar la «altiva independencia» de su pueblo llano. En la lotería de los caracteres nacionales, los españoles no hemos salido del todo malparados: puestos a posar ante el mundo, quizá haya peores cosas que hacerlo como gentes apasionadas y libérrimas, si acaso un punto levantiscas. De hecho, en la celebración o en el vituperio, nuestra épica nacional –tan arrumbada estos días– y nuestra leyenda negra comparten no pocos ingredientes. Reconquista y conquista, inquisidores y liberales, guerrilleros y maquis: para bien y para mal, extranjeros y españoles hemos coincidido en juzgarnos como un país de individualidades exaltadas y celosas. Irónicamente, a lo largo de los siglos hemos podido pasar por los más sobrios y graves de Europa –pensemos en tiempos de los Austrias– y también, desde el cliché decimonónico, como los más vitalistas y cascabeleros. El tutti-frutti de los tópicos, sin embargo, nunca nos ha concedido la atribución de moderados.
Quizá sea injusto, pero no es inexplicable. Hoy como ayer, la moderación tiene más enemigos que incentivos. Con su nostalgia de verdades fuertes, las nuevas sacudidas populistas tienden a preterir ese «donoso escrutinio» que conlleva toda intelección de lo real en nuestras sociedades complejas. Las dinámicas de la opinión pública digitalizada, por su parte, turboalimentan el fenómeno, al estimular lecturas y respuestas de índole emotiva y –en consecuencia– achicar espacios a los matices de la razón. Es así que se prima la argumentación paquidérmica en lo que debiera ser conversación cívica. Hay radicalización y ruido. Será que en tiempos de excesos –escribe Troy– es difícil esperar políticas de moderación.
- Reseña de Carlos Moreno sobre Ya sentarás cabeza en Clarín - 26 diciembre, 2023
- Conversación larga en Nuestro Tiempo - 12 diciembre, 2023
- Un poema, Adlestrop MMXXII, en Anáfora - 10 octubre, 2023

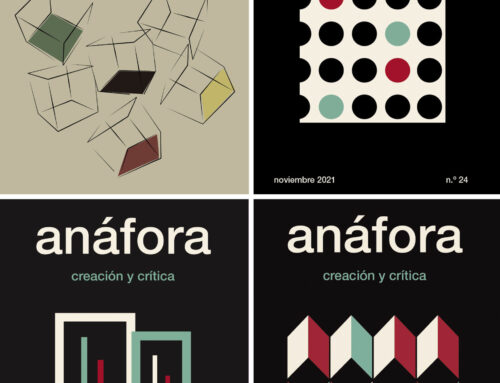


Deja tu comentario